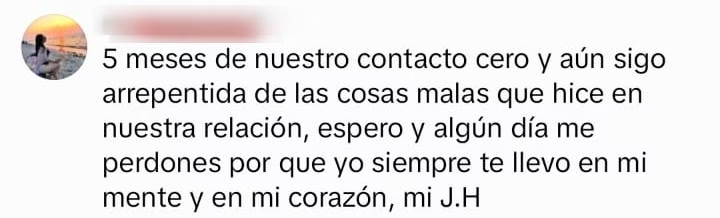Nota: Inspirado en una confesión que llegó cuando ya no quedaba nadie esperando del otro lado.
Cinco meses de silencio. Cinco meses en los que el nombre se volvió ruido lejano, una sombra sin peso. Y de pronto, un mensaje: “Aún sigo arrepentida de las cosas malas que hice… espero que algún día me perdones”. El viejo libreto del arrepentimiento. La súplica que llega cuando ya no hay amor, solo ceniza. Lo curioso del “contacto cero” es que lo venden como cura, como un retiro emocional o una forma de sanar, pero pocos admiten que en el fondo se trata de una muerte selectiva: alguien apaga la luz y se marcha sin cerrar la puerta, esperando —en su delirio— que uno quede del otro lado, congelado, aguardando. Y cuando vuelven, lo hacen como si nada, como si el tiempo no hubiera pasado, como si la herida no hubiese aprendido a cicatrizar sin ellos.
La culpa, en el amor, suele ser perezosa: llega tarde, disfrazada de redención. Y ahí es cuando uno entiende que el arrepentimiento no siempre es noble; a veces es solo una forma elegante de aliviar la conciencia. “Te llevo en mi mente y en mi corazón”, dicen, como si eso fuera consuelo. Pero no es ternura lo que queda, sino la ironía brutal de saber que te piensan cuando ya no hay derecho a pensarte. Porque uno también recuerda, claro, pero lo hace desde otro lugar: desde el silencio aprendido a fuerza de decepciones, desde la madurez amarga de aceptar que el amor no siempre muere cuando termina, sino cuando se degrada. Y uno ya no odia, ni desea castigo; solo observa, con cierta ternura distante, ese intento torpe de regresar a un pasado que ya no existe.

A veces pienso que pedir perdón después de destruir algo es como mandar flores a una tumba que uno mismo cavó. Sí, se ven bonitas, pero el muerto ya no siente. Lo más cruel del contacto cero no es el silencio, sino el eco que deja: ese eco que le da vueltas a todo —a las palabras no dichas, a los mensajes no respondidos, a las noches en que uno quiso escribir pero no lo hizo—. Y luego, meses después, llega la otra persona, adornando su regreso con frases que suenan a eternidad: “Siempre te llevo en mi mente”. Pero no es amor; es nostalgia travestida de culpa.
Porque si realmente te hubieran llevado en el corazón, nunca habrían elegido el silencio como castigo. El amor que calla por orgullo no merece voz cuando ya no hay quien escuche. Yo también tuve mis noches de duda, mis impulsos de escribir, mis ganas de entender, pero aprendí —con el tiempo, con el frío, con el espejo— que algunas despedidas son la única forma digna de seguir vivo. Y que el perdón, si alguna vez llega, no se entrega a quien lo pide, sino a uno mismo, por haber permitido tanto.
Ahora leo sus palabras y no siento rabia, solo un extraño tipo de compasión: la que se siente por quien no supo cuidar lo que tenía y ahora busca consuelo en lo que destruyó. Ya no me duele que me recuerden; me tranquiliza saber que, al menos, el silencio también les pesa. El perdón, si lo hay, no se pronuncia: se entiende. Y a veces, entender también es dejar de responder.
Nota 2: Fueron sentimientos encontrados al ver tal comentario porque de cierta forma pase por algo similar, por ende reflejo mi respuesta cómo si hubiera sido dirigido hacia mi o en mi caso, lo que expresaría.